En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Así habla el profeta Isaías en nuestra primera lectura, y si queremos entender correctamente esta profecía, primero debemos comprender a qué se refiere el profeta. El monte de la casa del Señor es, por supuesto, el monte Sión en Jerusalén, la montaña, o para ser más exactos, la colina sobre la que se construyó el Templo, donde misteriosamente moraba la presencia de Dios. Esta montaña, o mejor dicho, esta colina, es bastante modesta. Se pueden ver montañas mucho más altas en la distancia cuando se conduce por Cedar Bluff. Pero lo que el profeta quiere decir no es que esta montaña se elevará físicamente por encima de esas montañas —no va a surgir un nuevo Everest de Jerusalén—, sino que el monte Sión, la montaña de la presencia del Señor, será exaltado muy por encima de todas las demás montañas debido a la presencia del Señor en él, y será reconocido como tal por todas las naciones, que posteriormente acudirán en masa hacia él diciendo: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas».
Pero lo extraño de esto es que, en la época de Isaías, ya se pensaba que Dios moraba en el monte Sion, por lo que seguramente la montaña ya estaba exaltada por encima de todas las demás montañas, y entonces nos preguntamos por qué Isaías habla de esta exaltación como fuera un acontecimiento futuro. La respuesta, como ocurre con gran parte de las profecías del Antiguo Testamento, se encuentra en Cristo, pues en él, la Segunda Persona encarnada de la Santísima Trinidad, la presencia de Dios viene a morar entre nosotros de una manera que supera con creces aquella misteriosa presencia de Dios en el Templo, que no era más que una prefiguración de la venida de Cristo (por lo que el Templo, de acuerdo con las advertencias de Jesús, es destruido como algo obsoleto una vez que Cristo ha venido). Y así, si el Templo, que era solo un presagio de la realidad que ha llegado en Cristo Jesús, era tan grande que elevaba la montaña sobre la que se encontraba por encima de todas las montañas de la tierra, ¿cuánto más alta y grande es la montaña sobre la que fue elevado nuestro Señor, sobre la que ganó para nosotros nuestra salvación en un acto que se nos hace místicamente presente en cada misa? Porque así se cumple la visión de Isaías: todas las naciones acuden en masa al Calvario para contemplar a su salvador crucificado, para seguir sus pasos y ser instruidas en sus caminos.
Y, de hecho, esta es una visión que ayudamos a hacer realidad con nuestra presencia aquí. Porque pocos de nosotros, imagino, pertenecemos a Israel según la carne. Para la mayoría de nosotros, nuestros padres, en su ignorancia y superstición, adoraban ídolos mudos e inútiles, o poderes elementales, o incluso demonios. Y, sin embargo, Cristo, una vez exaltado en la cruz, atrajo a nuestros antepasados hacia sí, de tal manera que nosotros, sus descendientes, que a su vez hemos sido atraídos hacia él, adoramos ahora al único Dios verdadero del cielo y de la tierra en espíritu y en verdad, ofreciéndole la adoración que él mismo nos permite ofrecer en esta eucaristía, que es la única digna y agradable a su majestad.
Pero más que esto, o más bien, debido a esto, hay un elemento personal en juego. Porque esta liturgia eucarística no sigue siendo algo extrínseco, sino que llega a lo más profundo de nuestro corazón: recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y somos transformados por la recepción, y de una manera que implica cierta urgencia. Porque esta es la razón por la que Cristo dejó la eucaristía como sacramento de su cuerpo y su sangre: para que, al recibirlo sacramentalmente, seamos transformados para ser como él. Es esta transformación, esta santificación, esta deificación, lo que constituye la salvación que Cristo nos ganó, lo que constituye el camino en que debemos ser instruidos y la senda por la que debemos marchar.
Así pues, en cumplimiento de las palabras de Isaías, si realmente queremos caminar por ese camino y ser instruidos de esa manera, entonces debemos llegar a ser como Cristo, debemos tomar nuestra cruz cada día, amar con un amor sacrificial y abnegado, y ser crucificados con él.
Y, de nuevo, hay una urgencia en esta obra de transformación, porque el tiempo asignado para ella, el tiempo en el que podemos atender a esta invitación de Cristo a tomar su yugo y seguirle, se ha acortado, y cada día se acorta más. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Es por esta razón que la Iglesia nos da el Adviento como tiempo de penitencia, porque ahora, más que en cualquier otra tiempo del año, se nos da para contemplar la verdad de que Cristo vendrá de nuevo, que llegará el día en que su gloria se elevará sobre todas las montañas y colinas, y los malvados clamarán a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Por lo tanto, si no queremos unirnos a ese grito desesperado, sino más bien regocijarnos en el día en que venga el Señor, debemos desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz, el Señor Jesucristo, y no dar lugar a los deseos de la carne.
Porque así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre.
No, no sabemos en qué día vendrá nuestro Señor, si será hoy mismo o dentro de mil años, pero sí sabemos que ninguna generación de cristianos ha vivido tan cerca de ese día como nosotros ahora, y que cada momento que pasa nos acerca más el momento del juicio, ya sea en ese día glorioso final que esperamos, o en ese día en que nuestra morada terrenal vuelva al polvo.
Por eso, ¡cuán grande es la urgencia de prepararnos para la venida de Cristo! El tiempo de Adviento tiene este propósito, pues no nos preparamos tanto para el nacimiento de Cristo en Belén, que en cualquier caso ya ha ocurrido, sino para esa venida futura que es desconocida y, sin embargo, segura.
Como ayuda para ello, aquí en Todos los Santos hay muchas oportunidades para entrar más intensamente en esta preparación, y os animo a que leáis el boletín y aprovechéis esas oportunidades. En particular, quiero llamar vuestra atención sobre nuestro ampliado horario de confesiones, y animaros a todos y cada uno de vosotros a que hagáis una buena confesión durante este tiempo de Adviento, especialmente si hace tiempo que no lo hacéis, porque ¿cómo podemos prepararnos para la venida de Cristo si nosotros mismos estamos agobiados por el pecado?
Porque a es hora de que se despierten del sueño. Jesucristo viene, y cuando venga, que nos encuentre despiertos y esperando, para que podamos regocijarnos con él en ese día de gloria.

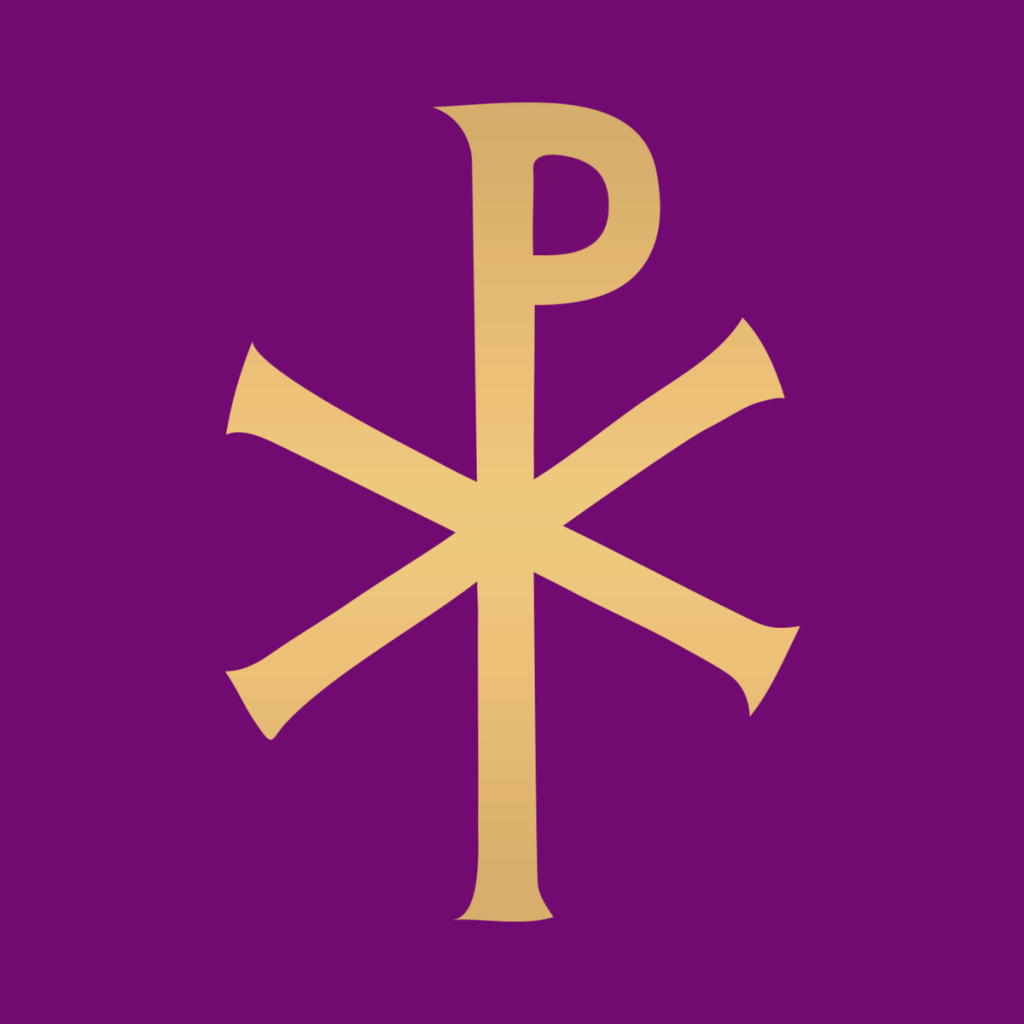
Leave a comment